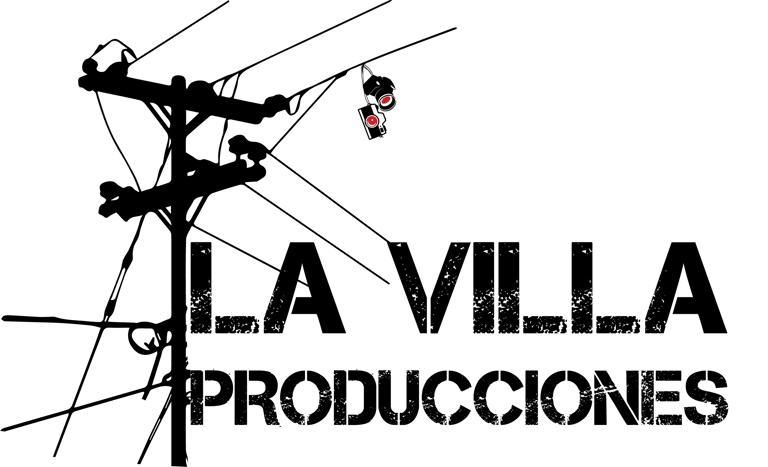Historia de la producción audiovisual en Colombia: de la TV al streaming
Descubre la historia de la producción audiovisual en Colombia: de la televisión en blanco y negro al streaming. Un recorrido por hitos, cambios tecnológicos y el impacto cultural de la industria audiovisual.
8/11/202513 min read
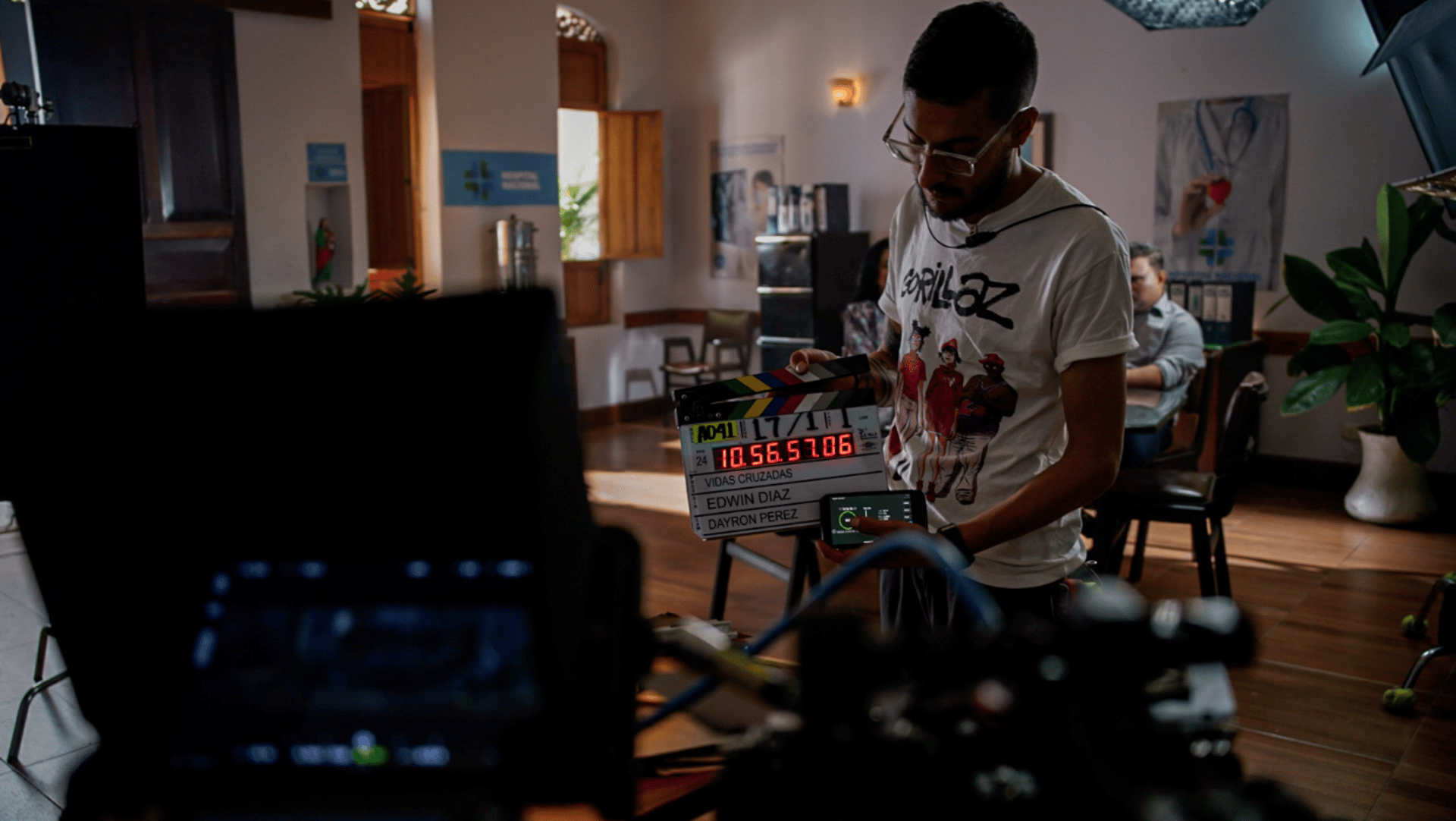
Introducción: Un viaje por la memoria audiovisual colombiana
La historia de la producción audiovisual en Colombia es mucho más que un recuento de fechas y avances técnicos: es un reflejo vivo de cómo un país ha contado sus historias, preservado su memoria y proyectado su identidad al mundo. Este recorrido comienza en un momento histórico clave, en 1954, cuando las primeras transmisiones televisivas llegaron a los hogares colombianos, generando un asombro comparable al que en su momento provocó la llegada de la radio o el cine.
En poco más de seis décadas, Colombia pasó de una televisión experimental en blanco y negro, con unas cuantas horas de programación y equipos rudimentarios, a convertirse en un centro de producción capaz de crear contenidos en alta definición y distribuirlos globalmente en cuestión de segundos gracias a las plataformas digitales. Entre esos dos extremos se ubican momentos trascendentales: la introducción del color en 1979, el auge de las telenovelas que conquistaron mercados internacionales, la promulgación de la Ley de Cine en 2003, la irrupción de la televisión digital terrestre y, más recientemente, la consolidación del streaming como la forma dominante de consumo audiovisual.
Sin embargo, este proceso no ha sido lineal. Ha estado marcado por tensiones políticas, crisis económicas, cambios regulatorios y debates culturales sobre la función social de los medios. También ha estado impulsado por una constante: la creatividad y resiliencia de sus profesionales, capaces de innovar aun en contextos adversos.
Este artículo propone un recorrido en formato de línea de tiempo que permitirá comprender no solo los cambios técnicos, sino también la manera en que la producción audiovisual ha contribuido a moldear el imaginario colectivo del país. Analizaremos desde las primeras emisiones televisivas que reunían a las familias frente a un único aparato en la sala, hasta la actual multiplicidad de pantallas y plataformas que acompañan a los colombianos en cualquier momento y lugar.

Los inicios de la televisión en Colombia (1954-1970)
Primeras emisiones y contexto histórico
La televisión colombiana nació oficialmente el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. La primera transmisión se realizó desde el Palacio Presidencial, en un acto cargado de simbolismo político: se trataba de mostrar un país moderno, conectado con las innovaciones del mundo y capaz de producir sus propios contenidos. La llegada de la televisión se inspiró en modelos internacionales, especialmente el estadounidense y el europeo, pero tuvo que adaptarse a las condiciones técnicas y económicas locales.
En sus primeros años, la televisión en Colombia era enteramente estatal, administrada por la Radiodifusora Nacional. La programación era limitada, de apenas unas horas al día, y estaba centrada en informativos, eventos culturales y programas educativos. La producción era totalmente en vivo, lo que representaba un reto técnico enorme: cualquier error quedaba registrado ante la audiencia, y el dominio del tiempo, la coordinación entre cámaras y el trabajo actoral eran esenciales.
La infraestructura inicial incluía estudios pequeños y rudimentarios, equipos de iluminación improvisados y cámaras que apenas permitían ciertos movimientos básicos. Las emisiones dependían de enlaces microondas para llevar la señal a diferentes ciudades, y la cobertura nacional se alcanzó de forma gradual, comenzando por Bogotá y extendiéndose a Medellín, Cali y Barranquilla.
Este periodo también estuvo marcado por un fuerte sentido de comunidad en torno al televisor. En una época en la que pocos hogares podían costear uno, los televisores se instalaban en plazas, tiendas y clubes sociales, convirtiéndose en puntos de encuentro y conversación. El medio empezaba a moldear hábitos culturales, generando una nueva manera de compartir el tiempo libre y de acceder a la información.
La televisión en blanco y negro y su impacto social
El blanco y negro no era solo una limitación técnica, sino un lenguaje visual que condicionaba la estética de la producción. Los directores de arte debían pensar en términos de contrastes, texturas y sombras para dar vida a las escenografías. Vestuarios y decorados se elegían no por su color real, sino por cómo se verían en escala de grises. Este trabajo creativo marcó el estilo de una primera generación de productores, realizadores y escenógrafos colombianos.
En cuanto al contenido, se comenzaron a producir dramatizados y programas de entretenimiento inspirados en formatos internacionales, pero con adaptaciones al contexto local. Nacieron así programas de variedades, concursos y primeras telenovelas que retrataban costumbres y problemas de la época. También surgieron figuras emblemáticas de la pantalla, como presentadores, actores y humoristas que se convertirían en referentes culturales durante décadas.
La televisión en blanco y negro cumplió una función social importante: además de entretener, sirvió como plataforma para campañas educativas y de salud pública, ayudó a difundir eventos deportivos y culturales, y permitió que personas de distintas regiones del país se sintieran conectadas a través de las mismas imágenes y relatos.

La llegada del color y la consolidación de la industria (1970-1990)
Cambios tecnológicos y narrativos
El salto de la televisión en blanco y negro al color fue uno de los hitos más significativos en la historia audiovisual del país. Aunque las primeras pruebas de transmisión a color se realizaron en la década de 1970, la adopción oficial en Colombia se dio en 1979, coincidiendo con la visita del papa Juan Pablo II. Este evento fue cuidadosamente planeado para ser la carta de presentación de la nueva tecnología, un acontecimiento que marcó a toda una generación de televidentes.
El cambio no fue inmediato ni uniforme. Durante varios años coexistieron transmisiones en blanco y negro y en color, debido a que muchos hogares no contaban con televisores compatibles. Esta transición obligó a las productoras a ajustar sus procesos: la dirección de arte, el maquillaje, el vestuario y la iluminación adquirieron una importancia renovada, pues los errores y descuidos eran más evidentes en pantalla.
A nivel narrativo, la llegada del color permitió enriquecer el lenguaje audiovisual. Se incorporaron paisajes más vivos, decorados más detallados y una mayor expresividad visual. Este avance técnico coincidió con un crecimiento de la infraestructura televisiva: se inauguraron nuevos estudios, se adquirieron cámaras más versátiles y se mejoró la cobertura de señal, alcanzando un número creciente de municipios.
El modelo de televisión también evolucionó hacia un sistema mixto. Aunque el Estado mantenía la titularidad de los canales, las productoras privadas podían arrendar franjas horarias para emitir sus programas. Esto fomentó la competencia y diversificó la oferta, con contenidos que iban desde los noticieros de investigación hasta programas de humor, concursos y dramatizados de larga duración.
Programas icónicos y la identidad cultural televisiva
La década de los 80 es considerada por muchos como la “edad dorada” de la televisión colombiana. Fue el periodo en el que surgieron producciones que no solo lograron altos niveles de audiencia, sino que definieron un estilo narrativo propio, reconocible en el extranjero.
Entre los programas emblemáticos de esta época destacan Don Chinche, una comedia costumbrista que retrataba con humor la vida de un barrio bogotano, y Café con aroma de mujer, que a inicios de los 90 se convirtió en un éxito internacional, consolidando la reputación de Colombia como creadora de telenovelas exportables. También se consolidaron los dramatizados de carácter social y político, que abordaban temas como la violencia, la migración interna y las desigualdades urbanas.
La televisión infantil vivió un auge con espacios como Pequeños Gigantes y Club 10, que ofrecían entretenimiento familiar y fomentaban la participación de niños en pantalla. Asimismo, los noticieros fortalecieron su cobertura, incorporando corresponsales internacionales y recursos visuales como gráficos y animaciones, que empezaban a ser posibles gracias a la tecnología de la época.
Esta etapa también sentó las bases de la identidad audiovisual colombiana: una combinación de realismo, humor, melodrama y un fuerte arraigo en la cultura popular. Muchos de los profesionales que se formaron en este periodo —guionistas, directores, actores y técnicos— serían protagonistas de la expansión de la industria en las décadas siguientes.

El boom cinematográfico y la proyección internacional (1990-2010)
La Ley de Cine y su influencia
La década de 1990 trajo consigo cambios profundos para el sector audiovisual colombiano. En televisión, el modelo mixto se afianzó, y la producción nacional comenzó a ganar terreno frente a los formatos importados. Sin embargo, fue el cine el que experimentó una transformación sin precedentes, especialmente tras la aprobación de la Ley 814 de 2003, conocida como Ley de Cine.
Esta legislación surgió como respuesta a una necesidad urgente: revitalizar una industria cinematográfica que había pasado por años de estancamiento debido a la falta de inversión y a la escasa infraestructura técnica. La Ley de Cine estableció incentivos fiscales para empresas que invirtieran en producción audiovisual, y creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), destinado a financiar largometrajes, cortos y documentales.
Los efectos fueron casi inmediatos. La calidad técnica y narrativa de las películas colombianas comenzó a mejorar, y surgieron nuevos directores, guionistas y productores con propuestas innovadoras. Además, el cine empezó a beneficiarse de la sinergia con la televisión: muchos talentos migraban de un medio a otro, compartiendo conocimientos y elevando el nivel de ambas industrias.
La Ley también atrajo rodajes internacionales, ya que las productoras extranjeras podían beneficiarse de los incentivos si contrataban talento y servicios locales. Esto no solo generó empleo, sino que permitió la transferencia de conocimientos técnicos y el acceso a equipos de última generación.
Películas y series que marcaron época
El periodo comprendido entre 1990 y 2010 fue testigo de una verdadera eclosión creativa. En cine, títulos como La estrategia del caracol (1993), dirigida por Sergio Cabrera, se convirtieron en clásicos modernos, combinando humor, crítica social y un guion sólido que conectó con el público nacional e internacional. A mediados de la década siguiente, Soñar no cuesta nada (2006) de Rodrigo Triana y Satanás (2007) de Andi Baiz demostraron que era posible competir en festivales internacionales sin perder el sello local.
En televisión, este fue el momento de las telenovelas y series que rompieron fronteras. Producciones como Betty, la fea(1999) no solo lograron récords de audiencia en Colombia, sino que fueron adaptadas en más de 20 países, marcando un antes y un después en la exportación de formatos. La serie El cartel de los sapos (2008) exploró temáticas de impacto social, reflejando la compleja realidad del país con un estilo narrativo atractivo para el mercado internacional.
También fue una época de experimentación con nuevos géneros y formatos. Se consolidó el documental como herramienta de memoria histórica y denuncia social, mientras que los cortometrajes comenzaron a ganar espacio en festivales locales e internacionales.
En estos años, Colombia empezó a posicionarse como un polo de producción audiovisual atractivo para el mercado global. La combinación de talento creativo, incentivos legales y diversidad de locaciones convirtió al país en un set abierto para la narrativa audiovisual, proyectando su identidad más allá de las fronteras.

La era digital y la transformación de la producción audiovisual (2010-2020)
De la televisión tradicional a las plataformas digitales
La década de 2010 representó un punto de inflexión para el sector audiovisual colombiano. La migración hacia lo digital transformó todos los aspectos de la producción y el consumo de contenidos, desde la forma en que se graban y editan los programas hasta la manera en que llegan al público.
Uno de los cambios más visibles fue la adopción de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que mejoró notablemente la calidad de imagen y sonido, además de permitir la transmisión de múltiples señales en un mismo canal. Esto abrió espacio para que surgieran nuevos contenidos especializados y canales temáticos, dirigidos a audiencias más segmentadas.
Pero el verdadero motor de cambio fue internet. Plataformas como YouTube, Vimeo y Facebook Video empezaron a competir por la atención de los espectadores, ofreciendo la posibilidad de consumir contenidos a la carta y en cualquier dispositivo. El modelo de programación lineal, que había dominado la televisión durante más de medio siglo, comenzó a ceder terreno frente a la flexibilidad del video bajo demanda.
Este cambio obligó a las productoras a diversificar sus estrategias. Muchas empezaron a crear contenidos transmedia, pensados para ser consumidos de forma fragmentada en diferentes plataformas y con interacciones en tiempo real a través de redes sociales. Programas de televisión tradicionales comenzaron a complementarse con webisodios, transmisiones en vivo por streaming y campañas de interacción con la audiencia.
Nuevas formas de producción y distribución
La digitalización no solo cambió el consumo: transformó profundamente la producción. Las cámaras digitales de alta resolución y los drones abrieron nuevas posibilidades visuales, antes impensables con los equipos tradicionales. Los softwares de edición no lineal, cada vez más accesibles y potentes, redujeron costos y aceleraron los tiempos de postproducción.
Este abaratamiento de las herramientas técnicas permitió que productoras independientes y creadores emergentesaccedieran a un mercado que antes estaba reservado para grandes estudios y canales de televisión. La democratización del audiovisual fomentó una mayor diversidad de voces y temáticas, con proyectos que iban desde documentales sociales hasta series web de nicho.
A nivel internacional, Colombia empezó a ser reconocida como un destino atractivo para rodajes de gran escala. Las locaciones naturales, la infraestructura técnica y el talento humano se convirtieron en ventajas competitivas, respaldadas por los incentivos fiscales de la Ley de Cine. Esto dio lugar a coproducciones con España, México, Argentina, Estados Unidos y otros mercados, que contribuyeron a profesionalizar aún más la industria.
En paralelo, los festivales de cine y televisión nacionales, como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) o el Bogotá Audiovisual Market (BAM), se consolidaron como vitrinas para el talento colombiano y como espacios de networking que impulsaron la exportación de contenidos.
El resultado de esta década fue una industria más flexible, innovadora y conectada con las tendencias globales, que allanó el camino para la actual era del streaming.
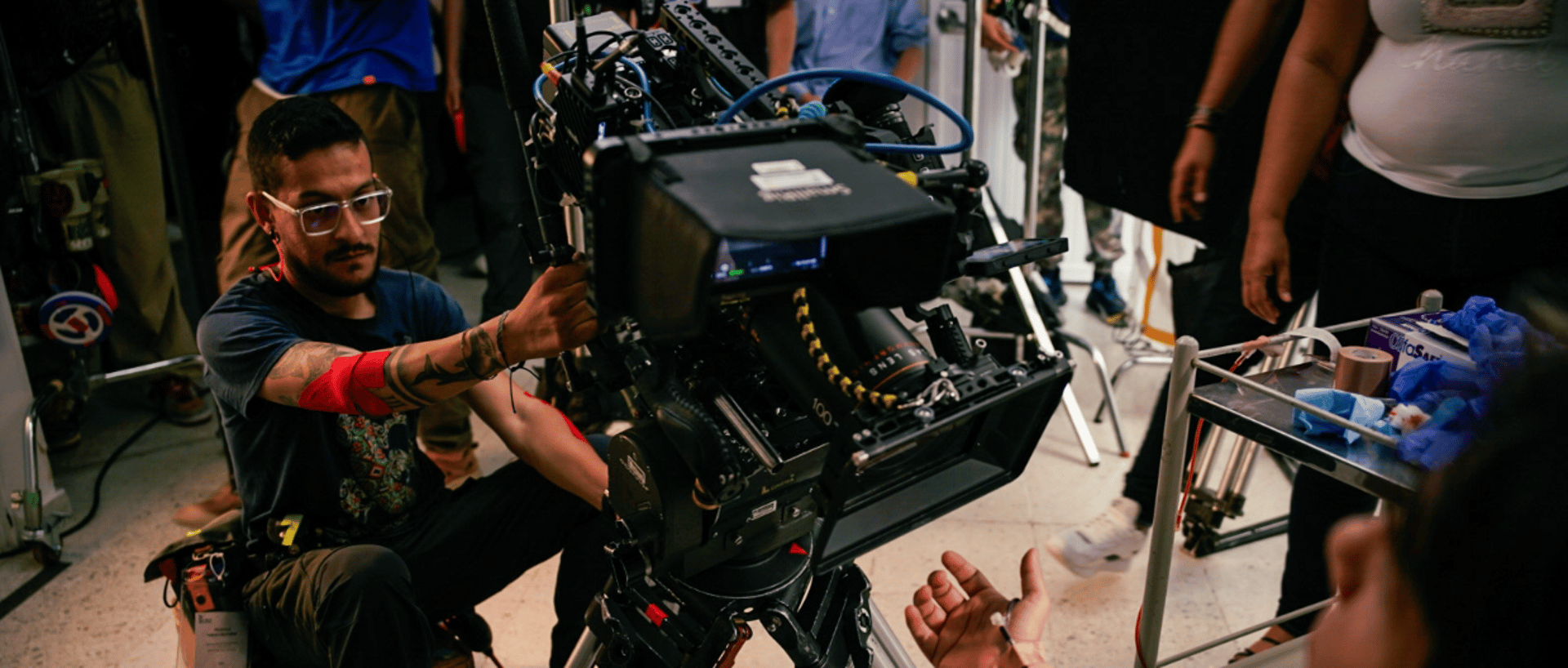
Streaming en Colombia: presente y futuro
Principales plataformas y su impacto en la audiencia
El streaming llegó a Colombia oficialmente en 2011, con el desembarco de Netflix en el país. Lo que al principio parecía una curiosidad tecnológica, pronto se convirtió en la principal forma de consumo audiovisual para millones de personas. La propuesta de ver lo que quieras, cuando quieras y en cualquier dispositivo rompió con décadas de hábitos televisivos lineales.
A Netflix le siguieron otras plataformas internacionales como Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+y, más recientemente, Paramount+ y Star+. Estas empresas no solo trajeron sus catálogos globales, sino que comenzaron a invertir en producción original en Colombia, entendiendo que las audiencias locales valoran las historias propias y que los contenidos colombianos tienen potencial de exportación.
Paralelamente, surgieron opciones nacionales como RTVCPlay, una plataforma gratuita impulsada por el sistema de medios públicos, que ofrece series, documentales y películas con un enfoque cultural y educativo. También se han desarrollado plataformas de nicho enfocadas en cine independiente, cortometrajes y documentales, como Mowies o Retina Latina, que funcionan como vitrinas para la producción regional.
El impacto en la audiencia ha sido profundo. Los colombianos ahora consumen contenidos de forma más fragmentada y personalizada, combinando producciones locales con series y películas de todo el mundo. La figura del “maratón de series” se volvió parte de la cultura popular, y las redes sociales pasaron a ser espacios de discusión y recomendación sobre lo que se ve en pantalla.
Retos y oportunidades para creadores colombianos
El streaming ha abierto oportunidades sin precedentes para los creadores colombianos, pero también plantea desafíos considerables. Entre las oportunidades más relevantes están:
Proyección internacional: una serie producida en Colombia puede estrenarse simultáneamente en más de 100 países, ampliando el alcance del talento local.
Diversidad de géneros y formatos: el streaming no depende de las restricciones de la parrilla televisiva tradicional, lo que permite experimentar con duraciones, narrativas y temáticas.
Mayor demanda de contenido: las plataformas compiten por ampliar sus catálogos, lo que impulsa la contratación de productoras y creadores independientes.
Sin embargo, los retos también son significativos:
Competencia global: los contenidos colombianos compiten directamente con producciones de alto presupuesto de Estados Unidos, Europa y Asia.
Estandarización de formatos: aunque el mercado es global, las plataformas imponen ciertos estándares narrativos y técnicos que pueden limitar la experimentación artística.
Sostenibilidad económica: a pesar de la alta demanda de contenido, los presupuestos y las condiciones de derechos de autor pueden ser menos favorables para los creadores si no se negocian adecuadamente.
Mirando hacia el futuro, todo apunta a que el streaming seguirá creciendo y diversificándose en Colombia. Las alianzas entre plataformas internacionales y productoras locales serán cada vez más comunes, y la formación de profesionales en competencias digitales y narrativas globales será clave para que la industria mantenga su competitividad.
El gran reto será encontrar un equilibrio entre contar historias auténticamente colombianas y adaptarse a las demandas de un mercado global hipercompetitivo.

Línea de tiempo de la producción audiovisual en Colombia
1954 – El nacimiento de la televisión colombiana
El 13 de junio se realiza la primera transmisión televisiva en el país, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. El evento inaugural es transmitido desde el Palacio Presidencial en Bogotá y marca el inicio de una programación estatal y en vivo, con pocos equipos y cobertura limitada.
Finales de los años 50 – Expansión a otras ciudades
La señal llega a Medellín, Cali y Barranquilla mediante enlaces microondas, ampliando la cobertura y permitiendo que más colombianos conozcan la televisión.
Años 60 – Consolidación de la televisión en blanco y negro
Surgen programas de variedades, dramatizados y noticieros regulares. La televisión se convierte en un punto de reunión comunitario y en una herramienta para campañas educativas y culturales.
1979 – Llegada oficial de la televisión a color
Coincidiendo con la visita del papa Juan Pablo II, Colombia adopta la transmisión a color. El cambio obliga a replantear la producción audiovisual en términos estéticos y técnicos.
Década de los 80 – Edad dorada de la televisión
Programas icónicos como Don Chinche y Caballo viejo consolidan un estilo narrativo propio. Aumenta la exportación de telenovelas y se fortalecen los noticieros con corresponsales internacionales.
1993 – Estreno de La estrategia del caracol
Esta película, dirigida por Sergio Cabrera, se convierte en un hito del cine colombiano y en referente internacional.
1999 – Yo soy Betty, la fea
La telenovela de Fernando Gaitán rompe récords de audiencia y se adapta en más de 20 países, posicionando a Colombia como exportador de formatos televisivos.
2003 – Promulgación de la Ley 814 (Ley de Cine)
Se crean incentivos fiscales y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), impulsando la producción nacional y atrayendo rodajes internacionales.
2006 – Soñar no cuesta nada
Rodrigo Triana presenta esta película basada en hechos reales, consolidando la nueva etapa del cine colombiano.
2011 – Llegada de Netflix a Colombia
Comienza la era del streaming en el país, con un cambio radical en los hábitos de consumo audiovisual.
2014 – Adopción de la Televisión Digital Terrestre (TDT)
La señal digital mejora la calidad de imagen y sonido, y permite transmitir más canales en abierto.
2016 – Coproducciones internacionales en auge
Grandes producciones de plataformas internacionales eligen Colombia como locación, aprovechando sus incentivos y talento local.
2020 – Aceleración del consumo digital por la pandemia
El confinamiento impulsa el consumo masivo de streaming, y las productoras se adaptan con rodajes más pequeños y protocolos de bioseguridad.
2023 – Consolidación de Colombia como hub audiovisual latinoamericano
El país se posiciona como destino estratégico para producciones internacionales y centro de formación de talento para el mercado global.
Los mejores artistas recomiendan LA VILLA PRODUCCIONES